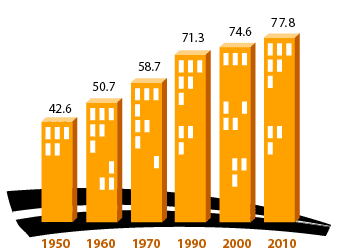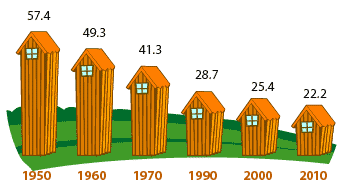"TRAS LA RELATIVA ESTABILIDAD DEL MUNDO, LA GENTE SE MUEVE EN SILENCIO"
Lo que más llamó la atención de Chuck Juhn fue el silencio. A su lado pasaban cientos, miles de personas cuyas voces habrían hecho estremecerse un estadio, pero iban silenciosas.
Tan sólo caminaban; tantas, que llenaban la carretera de un borde a otro hasta donde Juhn alcanzaba a ver, y todo lo que oía era el suave sonido de los pies sobre el sendero. La gente empleaba sus últimas fuerza en seguir avanzando, Juhn, miembro de un organismo estadounidense de ayuda que estaba en Rwanda en la época, recuerda: “Cuando la gente está al límite de sus fuerzas no se ocupa en fruslerías. No decían ni media palabra. Su silencio era absoluto. Estaban tan agotados y flacos que parecían pertenecer a otra realidad”.
Juhn contemplaba una de las migraciones humanas más numerosas de los últimos años. Ocurrió en diciembre de 1996. Era el retorno repentino de más de 450 mil refugiados rwandeses de los campos de Tanzania a su país natal, después de las sangrientas revueltas de 1994 y 1995. Obligados a abandonar Tanzania a causa de los plazos límite fijados por el gobierno, los refugiados dejaron vacíos los enormes campamentos en menos de una semana e iniciaron el regreso a su país. Cuando hablé con él hace poco en Tanzania, Juhn me dijo: “Me alegra haberlo visto, pero no quiero volver a contemplar nada semejante nunca”.
Y quizá no lo vea: los desplazamientos de miles de personas rara vez son tan repentinos o notorios; pero algo semejante ocurre todos los días. En la mayor parte del mundo, tras su apariencia relativamente estable, se produce el mismo tipo de desplazamientos numerosos, casi en el mismo silencio. En los aeropuertos, puertos marítimos y estaciones de tren, a lo largo de las fronteras boscosas y aun donde el acero y el alambre de púas forman barreras que parecen impenetrables, miles y miles de personas van en camino hacía algún nuevo hogar. No hacen mucho ruido, pero cambian el mundo.
El término migración humana es concepto vago: la gente piensa por lo general en el tránsito permanente de personas de un hogar a otro; en un sentido más amplio, no obstante, la migración se refiere a todas las formas -desde el desplazamiento estacional de los trabajadores agrícolas dentro de un mismo país hasta el traslado de refugiados de un país a otro- que la gente aplaca la fiebre o la necesidad de cambiar de lugar de residencia.
La migración es significativa, peligrosa, imperiosa. Es el Éxodo, Ulises, la Batalla de Azincourt, los barcos vikingos en alta mar rumbo a Islandia, las naves de esclavos y la guerra civil, el desplazamiento secreto de refugiados judíos a través de los territorios ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. Son 60 millones de europeos que abandonaron su hogar entre los siglos XVI y XX. Son 15 millones de hindúes, sijs y musulmanes desarraigados por la tumultuosa reorganización de ciudadanos entre India y Pakistán después de la división del subcontinente en 1947. A medida que el siglo se acerca a su fin, la migración, con su inevitable agitación económica y política, ha sido llamada “uno de los más grandes retos del próximo siglo”.
Pero es mucho más que eso. Es, como siempre ha sido, la gran aventura de la vida humana: contribuyó a crear al ser humano, lo llevó a la conquista del planeta, dio forma a nuestras sociedades y promete darles una nueva silueta.
“Llevamos un libro de historia escrito en los genes”, dice Spencer Wells; y el libro que él está tratando de leer empieza mucho antes de que fuese escrita la primera palabra: es la historia de la migración.
Wells, genetista de la Universidad de Stanford, pasó el verano de 1998 con tres colegas explorando las remotas regiones de Transcaucasia y Asia central en busca de gotas de sangre. En la sangre, donada por la gente que encontraba a su paso, buscará la historia que los indicadores genéticos pueden contar sobre los largos senderos que la vida humana ha seguido por todo el ancho mundo.
Los estudios genéticos constituyen la última técnica empleada en el prolongado esfuerzo del hombre moderno por averiguar de dónde proviene; pero, como quiera que se rastreen esos senderos, la historia fundamental es simple: el hombre ha estado en movimiento desde que era hombre. Si los primeros humanos no se hubiesen desplazado y mezclado tanto como lo hicieron, probablemente habrían seguido evolucionando en diferentes especies. La mayoría de los científicos concuerda en que, desde los inicios en Africa, los grupos de cazadores-recolectores se dispersaron, imantados por los confines de la Tierra.
Según el demógrafo Kingsley Davis, fueron dos los factores que provocaron la migración: en primer lugar, gracias a sus herramientas y a su lenguaje, los seres humanos podían adaptarse a diferentes condiciones de vida sin tener que aguardar a que la evolución los hiciera adecuados para un nuevo hábitat; en segundo lugar, a medida que crecían las poblaciones, las culturas comenzaron a diferir, y se desarrollaron las desigualdades entre los grupos. El primer factor nos dio las llaves de las puertas de todos los rincones del planeta; el segundo nos dio las razones para usarlas.
Con los siglos, a medida que la agricultura se difundía por el planeta, el hombre se trasladaba a lugares donde se encontraban metales y donde eran trabajados, y hacia los centros de comercio que después se convirtieron en ciudades. A su vez, esos lugares fueron invadidos y conquistados por pueblos que las generaciones posteriores llamaron bárbaros; los nombres de algunos de esos grupos llegaron a ser símbolos de trastornos: hititas, escitas, visigodos, vándalos y, no sea que los olvidemos, los vigorosos guerreros de Atila, los hunos.
Entre esas oleadas tormentosas hubo mareas continuas pero de similar intensidad con las que el hombre se trasladaba para colonizar o era capturado y transportado en calidad de esclavo. Por algún tiempo, la población de Atenas, esa ciudad de ilustración legendaria, estuvo formada hasta por un 35 por ciento de esclavos.
Mark J. Miller, coautor del libro La era de la migración (The Age of Migration) y profesor de ciencias políticas en la Universidad de Delaware, me dijo recientemente: “Lo que me sorprende es la importancia de la migración en cuanto causa y efecto de los grandes acontecimientos mundiales”.
Es difícil pensar en un gran suceso mundial que no implicase la migración: las religiones producían peregrinos o colonizadores; las guerras iban desplazando refugiados y dejando tierras disponibles para los conquistadores; los trastornos políticos desplazaban a miles o millones de hombres; las innovaciones económicas atraían a los trabajadores y los empresarios como imanes; los desastres ambientales, como el hambre o las enfermedades, empujaban a los escuálidos sobrevivientes a dondequiera que pudiera renacer la esperanza.
Una explicación simple de la migración es que cierto lugar atrae a una persona por los buenos salarios, la libertad, la tierra o la paz, mientras que el lugar donde vive la expulsa por los bajos ingresos, la represión, el exceso de población o la guerra. Mark Miller me instó a no engañarme con una simplicidad tan seductora. La migración, afirma, no es una cuestión de que cada individuo decida de manera racional y simple dónde tiene las mayores esperanzas de libertad o éxito. Es una cuestión mucho más compleja y comprende la historia de cada individuo, sus creencias, su familia; las relaciones anteriores de su país con otras naciones; y toda la red internacional de rutas y patrones de migración existentes.
Con todo, sin lugar a dudas, los factores de atracción y expulsión, como la guerra en Burundi y la Paz en Tanzania, forman parte de la educación. En Estado Unidos y México vi claramente otro aspecto de la atracción y el rechazo.
Al principio me pareció que la tensión fronteriza en Estados Unidos era casi tan letal como la guerra civil en Burundi: los humanos parecen inadecuados cuando se les ve tendidos boca abajo en un campo de alfalfa. Luis Díaz, un comandante de guardia de la Patrulla Fronteriza de estados Unidos, y yo encontramos los cuerpos con ayuda de Peter, otro agente que tenían un gran telescopio de visión nocturna montado en la parte trasera de su camioneta. Mediante un radio, nos había guiado a Díaz y a mí a través del alfalfar: “Más hacia el este; ahora hacia el sur”. De pronto, vimos los cuerpos, tendidos boca abajo, como paquetes de heno envueltos de colores, mucho más quietos que lo que se podía estar a la fría y húmeda luz de la luna de esa noche de febrero en California.
-¡Fórmense en línea!- dijo Díaz en español a los “cuerpos” (los agentes de la Patrulla Fronteriza parecen llamar “cuerpos” a todos los ilegales, como en la frase “Hay dos ‘cuerpos’ que van hacia el área cinco”).
-¡Manos arriba! –prosiguió Díaz- ¡Sobre el carro!
Todos los cuerpos, que parecían completamente muertos, se levantaron, se sacudieron el polvo y las hojas y comenzaron a caminar.
-¿Cómo nos vieron? –preguntó uno de ellos en español. Pero Díaz no contestó.
- Dejaré que lo adivinen –me dijo más tarde.
- ¿Adónde van? –les preguntó Díaz.
- Al otro lado –dijo uno.
- Sí, pero, ¿a dónde en el otro lado? –volvió a preguntarles.
- No sé –dijo otro-. ¿A los Angeles?
-¿Es bonito Los Angeles?- preguntó otro más.
- Pues...es grande –responde Díaz.
La gente de América Central y del Sur llama “el Norte” a Estado Unidos, pero para muchos mexicanos, está justo ahí, al otro lado. Suena, místico; y en cierto sentido lo es para los mexicanos sepultados en la pobreza.
- Una vida mejor – me dijo Alejandro Bermúdez Pérez, cuando le pregunté por qué había tratado de cruzar. Estaba en un dentro de detención, en las oficinas de Luis Díaz en Caléxico. Ahí, sentado ea un escritorio rodeado por cuartos en los que cabe un total de 300 personas, Alejandro esperaba que tomaran sus huellas digitales y su fotografía con el equipo de identificación computarizado de alta tecnología.
Era un hombre delgado y callado de 24 años. Me habló sobre su mujer y su hijo, que vivían en las afueras de la ciudad de México. Había llegado a la frontera en autobús y deseaba encontrar trabajo en Estados Unidos.
“¿Qué va a hacer ahora?”, le pregunté. Alejandro me miró con un gesto solemne y parecía que iba a soltarse riendo. ¿En qué estaba yo pensando al preguntarle eso? Pero mantuvo su gesto serio –no iba a decirme frente a un agente que volvería a intentarlo mañana mismo- y me respondió con cara inocente: “Creo que... volver a la ciudad de México.”
La decisión de Alejandro de ir al “Norte” es un ejemplo perfecto de la migración por razones económicas. Esa motivación es responsable del desplazamiento de un gran número de personas. El Banco Mundial calcula que sólo el 15% de los casi seis millones de habitantes del mundo vive en los 22 países con ingresos más altos (en promedio más de 25 mil dólares al año). Casi todo el resto, así como la mayoría de los más o menos 80 millones de individuos que llegan al mundo cada año, vive en países en los que el ingreso anual es cercano o inferior al promedio mundial de cinco mil dólares.
Parecería que lo anterior debiera crear un flujo directo de pobre a rico, pero no es tan simple. En el mundo, unos 120 millones de individuos viven en un país diferente a aquél en que nacieron, pero más de la mitad de ellos ha emigrado a otros países en desarrollo en los que el ingreso promedio es apenas superior al de los países que abandonaron.
“Las personas más pobres del mundo no emigran, en su mayoría”, me dijo Mark Miller. Aunque las impulsa la necesidad, las personas que emigran son por lo general las que pueden contar con unos dólares extra para el viaje.
Es fácil ver como una nación rica como Estado Unidos puede tener una mala impresión de sus inmigrantes. Del lado estadounidense de la frontera, las personas como Alejandro parecen criminales que trepan cercas y se escurren entre las sombras, tratando de evadir a los policías y ocultándose en pocilgas, ignorantes de la lengua y vestidos con ropas que se les han raído mientras yacían en campos de alfalfa. Pero en su país son héroes.
Un sábado de marzo, tomo un taxi Volkswagen verde en el centro de la Ciudad de México para dirigirme al noroeste de la metrópoli, donde densas olas de pequeñas casas de bloques de concreto inundan los cerros, la orilla de la creciente ola de humanidad de esa urbe. Ahí, en un cuarto diminuto pintado de amarillo limón, en el que el acuario parchado gorgotea sobre un refrigerador, hablo con la familia de Alejandro.
“Cuando se tiene un hijo –dice Lourdes, su esposa- no se piensa en uno mismo. Hay que hacer sacrificios. A decir verdad, él sabía que iba a ser difícil”.
En torno a la mesa se sientan la madre de Alejandro, un cuñado y su hermano menor, César, quien recientemente trató de cruzar “al otro lado” cinco veces y siempre lo atraparon; pero va a intentarlo otra vez.
La familia había recibido noticias de Alejandro, quien los había llamado desde California. Después de tres o cuatro intentos, logró pasar al otro lado y estaba viviendo con otros que habían cruzado con él por algún lugar cercano a San Diego. No sabían como estaba viviendo, pero sospecho que era uno de los muchos campamentos de aquellos infamadamente resistentes de las colinas cercanas a la ciudad.
En México, Alejandro estaba ganando 600 pesos al mes (menos de 70 dólares) como mecánico de autos; de eso, y con préstamos de sus parientes, habían ahorrado el equivalente de casi mil dólares; un parte para pagar el pasaje en autobús y los honorarios de una “pollero” –un guía que los ayuda a cruzar la frontera- y otra parte para que Lourdes se sostuviera hasta que los dólares empezaron a fluir hacia el sur.
A largo plazo, el objetivo era ahorrar suficiente dinero para poder abrir un pequeño negocio, probablemente un taller de reparaciones en la Ciudad de México.
“Ese es nuestro sueño –me dice Lourdes-. A decir verdad, si sólo trabajamos aquí, el sueño no se hará realidad; nunca.”
Inquirí si conocían a muchas personas que hubiesen vuelto con suficiente dinero como para hacer lo que Lourdes esperaba. “Si, algunas –me contestó el cuñado de Alejandro-; pero también conocemos a otras que han vuelto sin nada.”
Lourdes tenía en su regazo a Jesús Brandon Bermúdez Bautista, su hijo de dos años de edad, de ojos grandes y cabello rizado.
Antes de que Alejandro se fuera, Lourdes había hecho colocar fotografías de ellos tres en dos llaveros: uno para ella y otro para él. “Para cuando necesite ánimos para seguir –me dijo-. A decir verdad, después de que se fue, me preocupaba mucho por él todos los días. Cuando llegó allá, llores. Después se me calmó un poco el miedo que tenía.”
Era una mañana agradable; el aire tibio se colaba por las puertas y ventanas abiertas; una jacaranda florecía afuera; se oían voces de niños que jugaban; y la familia, esperanzada y satisfecha, hablaba del ser querido que se había lanzado a la aventura. Observándolos, pensé en Alejandro viviendo a salto de mata en el condado de San Diego, buscando cualquier trabajo para poder enviar dinero a casa. Cuando el éxodo es motivado por la economía en lugar de la guerra, también está lleno de riesgos y penurias.
La madre de Alejandro, María Elena Pérez Ramírez, había tomado parte en un flujo mundial que ha estado dirigiéndose a las ciudades y probablemente ha afectado a más gente que ninguna otra forma de desplazamiento. María Elena dejó el campo del Estado de Guanajuato hace unos 20 años para trasladarse a la Ciudad de México, porque la pobreza era aun peor donde vivía antes. “Yo comencé la peregrinación –me dice con una carcajada-; es una cadena.”